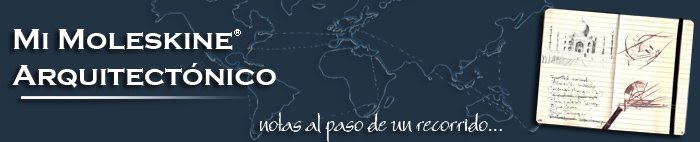Hoy, 25 de mayo del 2008, el Teatro Colón de Buenos Aires cumple 100 años. Merced a la importancia de este evento, tengo el honor de incluir en este moleskine la valiosa contribución de dos notables investigadores argentinos: el Arq. Gustavo A. Brandariz* y el Arq. Martín Lisnovski**. Estoy seguro de que este interesante artículo devendrá en el beneficio del lector, a la vez que fomenta la colaboración en la blogósfera, la difusión de nuestro valioso patrimonio iberooamericano y, personalmente, considero que eleva notablemente el nivel de este blog.
 Ubicación del Teatro Colón entre la Plaza Lavalle y la Avenida 9 de Julio, en pleno Centro de Buenos Aires.
Ubicación del Teatro Colón entre la Plaza Lavalle y la Avenida 9 de Julio, en pleno Centro de Buenos Aires.Imagen Google Earth
Por Arq. Gustavo A. Brandariz
En junio del año 2000, un informe elaborado por Leo L. Beranek y miembros del Instituto Takenaka de Japón y basado en una metódica evaluación de parámetros, concluyó afirmando que, entre los 23 mejores teatros de ópera de Europa, Japón y América, el Teatro Colón de Buenos Aires es el que posee la mejor calidad acústica del mundo para hacer y escuchar ópera.
Esta valoración, más que halagadora, no sorprendió a quienes ya conocían el Colón. Para un teatro lírico, la calidad acústica es su mayor virtud y lograr esa calidad no es algo sencillo, pero tampoco es arte de magia sino fruto de la maestría arquitectónica y conocimiento científico aplicado. Aunque no lo crean hoy, en este clima de resurgimiento del pensamiento mágico y del fundamentalismo. Indudablemente el Colón fue bien soñado, bien pensado, bien proyectado, construido, equipado y mejorado con las décadas, logrando su permanente actualización tecnológica y funcional. Porque un edificio vivo nunca puede ser una caja arquitectónica estática, sino dinámica. La calidad acústica no es definitiva sino que hay que preservarla constantemente del creciente ruido ambiental, de las novedades tecnológicas y de las diferentes conductas sociales.
Con frecuencia, el panorama de los problemas contemporáneos, lleva a mucha gente al pesimismo con respecto a su propio país. Los argentinos incurrimos habitualmente en ese estado de ánimo. Sin embargo, tenemos el Teatro Colón y a lo largo de un siglo lo hemos preservado y defendido con continuidad.
En este 25 de mayo de 2008, el Teatro Colón de Buenos Aires cumple un siglo desde su inauguración, con el estreno local de Aída, de Giuseppe Verdi.

Desde 1989 el Colón es Monumento Histórico Nacional. La iniciativa de la construcción de un nuevo y grande teatro de ópera en la ciudad fue de la Municipalidad y data de 1886. El anterior teatro Colón, ubicado en otro terreno, había surgido de una iniciativa privada en 1857, con diseño del arquitecto Carlos Enrique Pellegrini. En él cantaron Enrique Tamberlik, Vera Lormi, Adelina Patti y Francesco Tamagno y en oficinas del primer piso tuvo su primera sede la Gran Logia Masónica de la Argentina. Desde 1868 el músico Angelo Ferrari (Castel Nuovo, 1835-Buenos Aires, 1897) era el empresario teatral del antiguo Colón, y siguió siéndolo con apenas el intervalo de 1883-1885, cuando fue empresario del teatro Alla Scala de Milán. En 1884 la Municipalidad adquirió el edificio y tres años después lo vendió para construir un nuevo teatro, de mayor capacidad y con recursos técnicos más modernos.
En 1889 gana la licitación pública para la construcción del nuevo Teatro, el empresario Angelo Ferrari, con un presupuesto y un proyecto del arquitecto Francisco Tamburini (Ascoli Piceno, 1846- Buenos Aires, 1890). Garibaldino, formado en el Regio Istituto Tecnico di Ancona y en la Regia Università di Bologna, donde se gradúa como ingeniero y arquitecto, fue desde 1873 Profesor de Arquitectura en el Istituto di Belle Arti delle Marche in Urbino, luego en Pisa y, desde 1881, en la Scuola di applicazione per gli Ingegneri de Roma. Invitado, se radica en la Argentina en 1883, y al año siguiente asume la Inspección General de Obras Arquitectónicas de la Nación. A poco de ganar el concurso municipal para la construcción del Colón, renuncia a su cargo oficial en el estado nacional. En abril de 1890 comienza la construcción del Teatro, cuya piedra fundamental se coloca el 25 de mayo de 1890.
Pero el 26 de julio estalla una revolución que provoca la renuncia del presidente de la República y el país vive una conmoción política y financiera, que obliga a paralizar las obras públicas. Y el 3 de diciembre de 1890 fallece Francisco Tamburini, cuyo ánimo se había visto seriamente afectado por la crisis y la revolución de este año. Se hace cargo de las obras el colaborador de Tamburini, arquitecto Vittorio Meano (Gravere de Susa, 1860-Buenos Aires, 1904), quien introduce modificaciones importantes en el proyecto, y es reemplazado, a su muerte, por el arquitecto belga Jules Dormal (1846-1924), quien logra dar término a la obra.
El día de la inauguración, el edificio lucía formidablemente, pero los trabajos continuaron después, por bastante tiempo, equipando y alhajando el Teatro hasta lograr su esplendor en la década del '30, cuando se hallaban ya completos su ornamentación, su mobiliario, sus textiles y su plena funcionalidad. A fines de la década del '60, el arquitecto Mario Roberto Álvarez realizó su mayor ampliación subterránea.
Por el escenario del Colón han pasado casi todos los máximos exponentes de la música lírica y sinfónica y la danza del siglo XX. Entre los muchísimos artistas notables que actuaron en el Colón, pueden mencionarse a compositores que dirigieron sus obras como Richard Strauss, Arthur Honegger, Ottorino Respighi, Igor Stravinsky, Paul Hindemith, Camille Saint-Saëns, Manuel de Falla, Aaron Copland, Krzysztof Penderecki, Héctor Panizza y Juan José Castro; directores de orquesta como Ernest Ansermet, Herbert von Karajan, Tullio Serafin, Arturo Toscanini, Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovich, Karl Böhm, Zubin Mehta, Riccardo Muti, y Daniel Barenboim, entre otros; cantantes como Enrico Caruso, Titta Ruffo, Claudia Muzio, María Barrientos, Lily Pons, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Maria Callas, Victoria de los Ángeles, Renata Tebaldi, Borís Christoff, Régine Crespin, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, José Carreras, Kiri Te Kanawa, Cecilia Bartoli, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti y argentinos como Luis Lima, Ana María González, Ángel Mattiello, José Cura y Darío Volonté; primeras figuras de la danza como Anna Pavlova, Vaslav Nijinsky, Rudolf Nureyev, Maia Plissetskaya, Margot Fonteyn, Mijail Baríshnikov, Antonio Gades, y argentinos como Olga Ferri, José Neglia, Norma Fontenla, Jorge Donn, Julio Bocca, Maximiliano Guerra y Paloma Herrera. En la página web oficial del Teatro puede hallarse una lista más completa.
El Teatro Colón es una verdadera ciudad musical. Fue, en su momento, la mayor sala lírica del mundo, y sigue siendo una de las más grandes. Sus dimensiones son, de algún modo, colosales, y todo en él es de elevada calidad, desde los materiales y las ornamentaciones, esculturas y vitrales, hasta los servicios y el confort.





 Plantas, fachadas, cortes y corte Axonométrico del Teatro. Infografía cortesía de MasterPlan.
Plantas, fachadas, cortes y corte Axonométrico del Teatro. Infografía cortesía de MasterPlan. Corte Axonométrico del Teatro. Infografía cortesía del diario El Clarín.
Corte Axonométrico del Teatro. Infografía cortesía del diario El Clarín.Actualmente se halla en obra, en las fases finales de ejecución de un gran proyecto de Puesta en Valor y Actualización Tecnológica que ha venido coordinando con acierto la arquitecta Sonia Terreno en permanente consulta con un grupo grande e interdisciplinario de asesores técnicos y en consulta permanente también con personalidades del mundo que han tenido papel protagónico en la preservación de salas líricas tan valiosas como Alla Scala de Milán y La Fenice de Venecia, cuya experiencia, por ejemplo, aportó Elisabetta Fabbri.
En todo teatro de ópera vivo, la actualización tecnológica es imprescindible, y Colón nunca la olvidó. Por ejemplo, en 1986, como parte de una donación que superaba el medio millón de dólares efectuada por el Gobierno del Japón a la Argentina, se incorporaron equipos electrónicos de audio y video que permitieron desde entonces modernizar los sistemas de grabación y televisación de sus espectáculos, profesionalizando el Estudio del Teatro al nivel de los más perfeccionados de su género y mejorando sensiblemente la fidelidad y limpieza del sonido. Actualmente, además de la incorporación cada vez mayor de sistemas digitales de alta tecnología, se están actualizando los sistemas de prevención contra incendio y reemplazándose deteriorados textiles de alta combustibilidad por nuevas telas ignífugas que, al mismo tiempo que preservan la altísima calidad acústica permiten prevenir mejor los peores riesgos para un teatro.
Así, el Colón, es un mundo. Rodeando un espectáculo fantasmagórico, hay toda una apoyatura de laboratorios, talleres, salas de ensayo, una verdadera industria de la producción de escenografías, vestuarios, efectos musicales, arte. El público participa de la fiesta de la ópera y existe, por detrás un enjambre de artistas ignorados, de artesanos, de profesionales y de técnicos. Lo asombroso es que para todo su mundo anónimo detrás de las bambalinas, incluyendo a quienes cuidan la seguridad o efectúan tareas de limpieza, su vida es el Colón.
Al llegar al Centenario, es Director General el Dr. Horacio J. Sanguinetti, cuya pasión por la lírica y por el Teatro Colón es difícil de superar. Pero se halla en muy buena compañía, porque los devotos del Colón, entre quienes se han destacado desde Victoria Ocampo hasta Manuel Mujica Láinez y desde Roberto Caamaño hasta Alberto G. Bellucci, forman parte del más notable conjunto de personalidades de la cultura en la Argentina.
Al cumplir su Centenario, el Teatro Colón se prepara para otros cien años de presencia y de servicio no sólo para el bien de Buenos Aires y de la Argentina, sino también para beneficio de la cultura universal. Tan breves líneas dedicadas a tan importante institución, no pueden ser más que una injusticia, pero sean ellas, al menos, nuestro homenaje.
Este artículo se ha publicado en simultáneo en el blog arquitectura + historia.
Acústica web de David Casadevall hace un análisis acústico del teatro.
*Gustavo A. Brandariz es Profesor Titular Interino de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y es Investigador CECPUR-IAA
**Martín Lisnovsky es Profesor Adjunto de la Cátedra Brandariz FADU-UBA.
VER TAMBIEN/SEE ALSO:
- ENLACES EXTERNOS
- SALAS DE CONCIERTOS / CONCERT HALLS
- Casa de la Música, Oporto, Portugal. Rem Koolhaas
- Cidade da Musica, Río de Janeiro. Christian de Portzamparc
- Ciudad de la Música (Citè de la Musique), París. Christian de Potzamparc
- Esplanade, Teatros en Singapur
- Kyoto Concert Hall, Japón (Arata Isozaki)
- Millenium Park, Chicago, EEUU (Frank Gehry)
- Ópera de Sídney, Australia (Jorn Urtzon)
- Saitama Super Arena, Saitama, Japón.
- Teatro Nacional de China, Pekín, China (Paul Andreu)
- Walt Disney Concert Hall, Los Ángeles, EE.UU. (Frank Gehry)