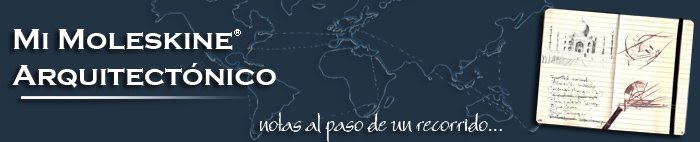Una de las actividades más difíciles de la profesión es la restauración arquitectónica. Además de consumir mucho más tiempo y recursos de lo que tomaría derribar un edificio y construir uno nuevo, involucra concienzudos estudios históricos, trabajos de reforzamiento estructural, recuperación y restauración de elementos y espacios, amén de la capacidad del arquitecto de dotar al antiguo edificio de una funcionalidad acorde con los requerimientos de los tiempos actuales. Sin embargo, este proceso es mucho más meritorio cuando la puesta en valor arquitectónica es acompañada de una regeneración social.

Ese es el caso que tratamos a continuación, la recuperación del Tambo "la Cabezona", otrora un hacinado tugurio en deterioro y hoy un ordenado vecindario multifamiliar que, sin haber erradicado a sus habitantes originales, sin duda enriquece el acervo cultural del Centro Histórico de Arequipa, Perú, considerado Patrimonio Mundial por UNESCO. Esta intervención ha ganado la XIV Bienal Nacional de Arquitectura Peruana entre otros premios, y fue inaugurada por los Príncipes de Asturias en su visita a Arequipa.

La restauración del Tambo La Cabezona es producto de un largo y paciente proceso de recuperación de otros monumentos históricos vecinos al río Chili, y que ya ha tenido magníficos resultados con la habilitación del Tambo de Bronce y el Tambo Matadero, y que continuará con otros tambos cercanos. Este proceso viene siendo ejecutado por un grupo de arquitectos de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, de la Municipalidad de Arequipa, liderado por los arquitectos Luis Maldonado, Kelly Llerena, Daniel Paredes, Julio Azpilcueta y William Palomino. La restauración fue posible gracias al apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID, a cargo del Arq. Juan de la Serna.

 Los trabajos conllevaron un arduo trabajo técnico, histórico, legal y social. El resultado es casi irreconocible entre el antes y el después.
Los trabajos conllevaron un arduo trabajo técnico, histórico, legal y social. El resultado es casi irreconocible entre el antes y el después.¿QUÉ SON LOS TAMBOS?
Los “tampus” fueron construcciones incas que se edificaron a lo largo de los caminos (Qapaq Ñan) y que servían como depósito y lugares de descanso. Según Bernabé Cobo las dimensiones de los tambos oscilaban entre 35 y 100 m de largo por 10 y 17 de ancho. La atención en los tambos se basaba en el sistema andino de la mita, cada tambo era administrado por un funcionario denominado tampu camayoc”.
Considerando sus ventajas, los españoles adoptaron el sistema indígena de tambos, ya que en ellos se podía obtener comida, alojamiento y forraje para sus cabalgaduras. Con el tiempo y el desarrollo del comercio, los tambos coloniales cumplieron cuatro funciones principales: alojamiento temporal, almacenaje de productos y manufacturas, mantenimiento de los sistemas de trasporte (corrales y talleres) y comercialización en sus grandes patios.
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, las ciudades y los centros mineros requirieron ser aprovisionados de vinos (para los españoles) y coca (para los indígenas). Su abastecimiento organizó el circuito económico en la región sur: la coca provenía del Cusco y era enviada como retorno de la caravana arequipeña e iba hacia Potosí y los asientos mineros: el vino de Arequipa era llevado al Cusco, La Plata y Potosí. Esta dinámica comercial requería tambos como ámbitos de depósito de vino y aguardientes, de azúcares y mieles, del abasto cotidiano y de la concentración del ganado mular y camélido.

A partir de 1834 el sur empezó a exportar lana de oveja y fibra de alpaca a Inglaterra. En 1874 aparece el ferrocarril como factor decisivo que fortaleció el circuito lanar pero empobreció a los campesinos con el hundimiento del arriaje y las ferias locales. Todo ello sobrevino en el desuso de los tambos como espacios comerciales, su posterior abandono y/o cambio de uso con su consecuente deterioro.
UBICACIÓN
La mayoría de los tambos en Arequipa se halla en la calle del Puente Bolognesi, que era la única entrada a la ciudad y la conexión con la costa (antiguo puerto de Islay), "haciendo de los predios circundantes lugares propicios para la estadía de los comerciantes y sus animales de carga, el intercambio de mercaderías, productos y manufacturas, así como de animales, cueros y sus derivados."
El Tambo "La Cabezona" colinda al norte con la Calle Puente Bolognesi, al sur con el Pasaje Ibáñez y al oeste con la Avenida La Marina, paralela al río Chili. Su ubicación junto al río Chili fue también fundamental cuando el tambo adquirió un rol productivo, primero como molino y luego como curtiembre.
 Vista aérea del Tambo La Cabezona, el Puente Bolognesi y el río Chili.
Vista aérea del Tambo La Cabezona, el Puente Bolognesi y el río Chili.Foto cortesía del Arq. Carlos Rodríguez.
Cabe recalcar que desde la colonia el río era considerado como las afueras de la ciudad y el área ribereña era despectivamente denominada "la barranca", debido a la empinada topografía de la cañada. Es por esta razón que el tambo tiene un nivel a la altura de la calle del puente, pero 2 niveles (8 m) desde la Avenida de la Marina, ubicada paralela al río.
 Tambo La Cabezona, antes de 1868 cuando aún era molino. Nótese que el entorno era prácticamente rural.
Tambo La Cabezona, antes de 1868 cuando aún era molino. Nótese que el entorno era prácticamente rural.
Tambo en el 2005, antes de la puesta en valor.
HISTORIA DEL TAMBO DE LA CABEZONA
El tambo fue edificado, como otros, con bóvedas perpendiculares, que sirvieron de contención al relleno hecho para construir el puente. Su construcción data del siglo XVIII con el sistema y tecnología del periodo colonial con bóvedas, muros de cajón y sillar.
Inicialmente fue parte del sistema de molinos ubicados en la ribera del río hasta finales del siglo XIX. En 1816 el tambo fue adquirido por don Joaquín Bellido, de oficio curtidor. Su nieta Manuela Bellido (la “Cabezona”) amplió la propiedad, edificando el molino de almidón y los lavaderos de lana. A mediados del siglo XIX se construyó en el segundo patio un molino harinero hidráulico y, aunque sólo quedan vestigios, éstos tienen un valor histórico y cultural, por cuanto representan una de las actividades tradicionales de Arequipa, relacionada con la producción de harina y del guiñapo con el que preparaban la chicha.
 Dos vistas del Tambo La Cabezona por los Hnos. Vargas, alrededor de 1922. En esa época la fachada contaba con dos balcones, hoy solo es uno.
Dos vistas del Tambo La Cabezona por los Hnos. Vargas, alrededor de 1922. En esa época la fachada contaba con dos balcones, hoy solo es uno.El molino tenía un eje horizontal que era movido con la fuerza del agua del canal que transcurría por el tambo, haciendo girar un bloque de piedra circular que molía granos. Después de la molienda, el agua salía por el “cárcavo” a través de una canal de evacuación llamado “socaz”, llevando de nuevo las aguas al río. El molino contribuyó a la producción local del valle de Arequipa, aprovechando la importante producción de granos y pan llevar. Tras el ingreso del río en 1893, el molino quedó descompuesto e inutilizable.

Con los terremotos de 1958 y 1960, el tambo sufrió daños en sus estructuras, generando condiciones inadecuadas de habitabilidad y una notoria degradación ambiental. El tambo fue afectado por las entradas del río, enterrando parcialmente las arquerías hasta un nivel de 1.20 m. Los espacios comunes fueron invadidos con construcciones improvisadas, los servicios higiénicos eran deficientes y había un alto grado de tugurización.
 Vista del segundo patio antes de la restauración. Al fondo, al otro lado del río, puede verse la Alameda Pardo.
Vista del segundo patio antes de la restauración. Al fondo, al otro lado del río, puede verse la Alameda Pardo.El terremoto de 2001 comprometió la integridad estructural del tambo, generando desplazamientos en muros por las grietas y el peso de las construcciones adicionadas, las escaleras y construcciones en quincha y madera fueron también afectadas.
El arquitecto William Palomino explica la historia del Tambo La Cabezona.
Declaraciones de los vecinos
El conjunto se organiza en torno a dos patios, sutilmente comunicados por un amplio zaguán. Dada la topografía, hacia la calle Bolognesi se ubica una barra de tres niveles, mientras que el resto de edificaciones son de dos niveles. El material predominante es una piedra volcánica blanca, que en Arequipa se le llama "sillar" (aunque en realidad un "sillar" es un bloque de piedra labrada usada en una construcción).
 Secciones transversales. En negro: conservación. En azul: restauración. En rojo: obra nueva.
Secciones transversales. En negro: conservación. En azul: restauración. En rojo: obra nueva.Planos cortesía de la Gerencia del Centro Histórico. Municipalidad Provincial de Arequipa.
El proceso involucró un largo proceso de negociación con los propietarios, cuyos predios se encontraban completamente atomizados e invadiendo espacios comunes. Como resultado, se les convenció de ceder parte de éstos, especialmente cuando involucraban áreas comunes, a cambio de realizar mejoras al interior de sus viviendas.


El proyecto articuló el aspecto arquitectónico constructivo, socio-económico y legal normativo. La intervención de la obra se realizó a partir de los espacios de uso colectivo (zaguanes, pasajes y patios) en razón de consolidar el respaldo social a la ejecución de la obra, viabilizar la negociación y los mecanismos de compensación así como inducir a la intervención de los espacios interiores de las viviendas.


La primera medida consistió en atender las estructuras en peligro de colapso, para lo cual se procedió a consolidar los sistemas constructivos tradicionales y en caso de ser necesario a mejorarlos con la introducción de elementos constructivos contemporáneos en bóvedas, muros y balcones.
Luego se procedió a la recuperación de los espacios exteriores, realizando en primera instancia la demolición de toda construcción precaria, inestable o invasora del área común; posteriormente se hizo el cambio de todas las redes troncales de agua, desagüe y sistemas eléctricos. Finalmente se renovaron pisos y pavimentos.

Seguidamente se realizó el mantenimiento y restauración de fachadas, carpintería de puertas y ventanas así como de balcones, paralelamente al mejoramiento de los interiores con la adecuación y habilitación de cocinas, baños y pisos para cada vivienda. Finalmente se realizaron trabajos de jardinería, áreas verdes e iluminación en general.
La arquitecta Kelly Llerena explica el proceso de restauración
RESULTADOS
- Mejoramiento de la calidad de vida de 82 familias en términos de seguridad constructiva, salubridad y habitabilidad de las viviendas, así como de la revaloración de los edificios históricos.
- Fortalecimiento de la autoestima individual y colectiva de los vecinos, y revaloración de sus costumbres y actividades sociales.
- Cambio de actitud de los propietarios y ocupantes con respecto al lugar mediante la promoción de su organización social y un mayor interés por respetar las normas de convivencia.
LECCIONES APRENDIDAS
- La participación y liderazgo de la mujer es un factor importante en la organización y movilización social para el logro de los objetivos.
- El Proyecto de Intervención se constituye en un instrumento de negociación y absolución de problemas en términos de saneamiento físico y legal.
- La permanencia de la población en el lugar durante todo el proceso logra una identificación plena con el proyecto y en consecuencia con su sostenibilidad.
- La renovación del Patrimonio Arquitectónico no es incompatible con la atención a los problemas sociales del Centro Histórico, son en realidad complementarios garantizando su preservación.
- El manejo transparente y participativo permite generar un liderazgo del proceso de intervención por parte de las instancias técnicas, quienes se convierten en interlocutores de los diversos actores.
Agradezco la gentil colaboración de la Gerencia del Centro Histórico para la elaboración de este post; a ellos corresponde gran parte del texto así como muchas de las fotografías aquí publicadas. Muchas gracias especialmente a la Arq. Kelly Llerena, por acompañarme a la visita guiada y por la información gráfica proporcionada .
VER TAMBIÉN
- ARQUITECTURA COLONIAL EN AMÉRICA Y ASIA
- Antigua Catedral de Los Ángeles, EE.UU. (Rafael Moneo)
- Arquitectura religiosa en las Filipinas
- Convento de San Agustín de Alcomán, México (ruinas)
- Iglesia de la Compañía, Arequipa, Perú.
- Monasterio de Santa Catalina, Arequipa, Perú
- Plaza de Armas de Arequipa, Perú
- Río Chili y la ciudad de Arequipa en el siglo XIX-XX
- Biblioteca Nacional Infantil, Tokio, Japón. (Tadao Ando)
- Casa Velarde Álvarez, Ayacucho, Perú.
- Museo Asahi - Oyamazaki, Kioto, Japón (Tadao Ando)
- Museo Judío Contemporáneo, San Francisco, EEUU (Daniel Libeskind)
- Museo Tate Modern, Londres, Inglaterra (Herzog & De Meuron).
- Refrectorio, Restaurante en Norwich (Hopkins Architects)
- Revaloración del Patrimonio en Gerona, España
- Revaloración del Patrimonio en Vladivostok, Rusia.