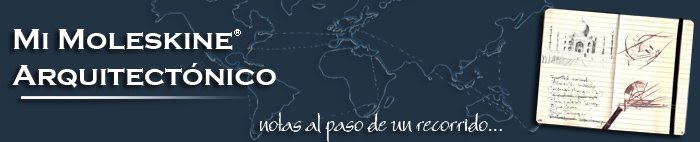El Parque de la Muralla, contiguo al río Rímac, en el centro histórico de Lima, es un exitoso caso de renovación urbana en un frente ribereño, y al mismo tiempo un esfuerzo por recuperar y mostrar el patrimonio histórico de la ciudad.


LA MURALLA DE LIMA
La ciudad de Lima, fundada en 1535 a orillas del río Rímac, fue una de las capitales más importantes de la colonia española en el continente americano, a lo largo de casi 300 años de historia colonial y 180 años de república. Lima guarda ricos ejemplos de patrones urbanísticos y arquitectónicos, enriquecidos gracias al aporte criollo, mestizo y ecléctico, en expresiones propias y únicas que le han merecido que su centro histórico sea declarado patrimonio histórico de las humanidad por la UNESCO a partir del año 1994.
Debido al temor de la incursión de corsarios, y pese a que la capital se encontraba a 40 kms de la costa, el virrey Melchor de Navarra y Rocafull ordenó en 1684 la construcción de muros y bastiones alrededor de la ciudad. Además, las murallas servían de protección contra levantamientos al interior del país y permitían controlar el comercio que ingresaba a la ciudad. Eran también un claro límite entre lo urbano y lo rural.
 Detalle de una isométrica colonial señalando el área de la ribera del río y su protección amurallada.
Detalle de una isométrica colonial señalando el área de la ribera del río y su protección amurallada.No obstante, las murallas nunca fueron atacadas, y fueron demolidas por José Balta en 1870 para dar paso a la expansión urbana, en cuyo lugar se encuentran ahora las avenidas Miguel Grau y Alfonso Ugarte.
EL RÍO Y LA CIUDAD
Durante la colonia, los ríos eran concebidos como la espalda de la ciudad, especialmente cuando éstos no eran navegables (tal como lo comentamos anteriormente en este moleskine en el caso de Arequipa y el río Chili). Por ello, la zona ribereña del Rímac fue un botadero donde convivieron capas de basura y viviendas y corrales clandestinos construidos sobre ellas. Los derrumbes eran comunes, especialmente en épocas de crecida del río, y el resto del año estas áreas se volvían a ocupar ilegalmente. Es interesante cómo los arqueólogos han encontrado algunas capas de basura muy peculiares, que coinciden con los terremotos de Lima, cuando muchos escombros y residuos eran botados en la ribera del río.
En los últimos años, sin embargo, Lima ha conocido un saludable esfuerzo por recuperar el área del río en su centro histórico. El primer paso en este sentido fue liderado por el ex-alcalde Alberto Andrade, en cuya gestión se recuperó, a espaldas del Palacio de Gobierno, el área llamada Polvos Azules, una zona de mercadillos bastante deteriorada, para realizar allí un parque al lado del río: la Alameda Chabuca Granda, diseñada por el reconocido arquitecto Javier Artadi (hemos revisado en este blog un caso parecido en la ribera del río Paraná, en Asunción, a espaldas del Palacio de Gobierno paraguayo).

Para continuar ese proceso de recuperación ambiental y social al lado del Río Rímac y ante la disponibilidad de un terreno usado como depósito propiedad de la Policía Nacional, a espaldas del convento de San Francisco y frente a la vía férrea, el actual alcalde Luis Castañeda pensó hacer allí un parque con unas fuentes. Con tal motivo, encargó el proyecto al arquitecto Fernando Romaní, destacado proyectista con experiencia en arquitectura ferroviaria y quien había realizado ya exitosas remodelaciones de parques, como el Parque del Reducto, el Parque Universitario entre otros.

PARTO CON COMPLICACIONES
Al comenzar a excavar sobre las capas de basura a fin de encontrar un terreno sólido donde construir el proyecto, Romaní se dio con la sorpresa de que lo que aparentemente era un murete de 60 cm sobresaliendo en el terreno, tenía un tamaño y proporciones considerables. Sabiéndose ante la presencia de algo especial, congregó a un equipo de especialistas que desarrollaron un proyecto más minucioso, conformado por los arquitectos Alberto Sánchez Aizcorbe, Fernando Jiménez, Oscar Freire y Mirna Soto. Dados los sucesivos hallazgos se que sucedían, el proyecto tuvo que ser reformulado muchas veces y su costo original fue triplicado.
Para la ejecución del parque se mudó un tugurio de más de 70 familias invasoras a otra ubicación y se emprendió la recuperación de una importante media manzana “la casa de las trece puertas” colindante a dos importantes monumentos: el Palacio de Gobierno y la estación de trenes Desamparados (ferrocarril a la sierra central del país a 300 km de la capital y 4,000m de altura). Las familias de la media manzana renovada, fueron capacitadas y trabajaron arduamente en las labores de reconstrucción percibiendo un sueldo por su trabajo además de recibir las casas nuevas y créditos inmobiliarios para acabar de pagar por ellas.






El río fue reencauzado, se instalaron barrajes para evitar la basura y crear espejos de agua permanentes en el estiaje. Se restauraron los puentes más antiguos de la ciudad hacia El Rímac: el colonial Puente de Piedra, y el Puente Ricardo Palma, el primer puente republicano de fierro (que es el verdadero puente de la famosa canción de Chabuca Granda, que llevaba a la guapa limeña “Flor de la Canela” hasta la “Alameda” de Los Descalzos en el barrio colonial de El Rímac.
El equipo tuvo la tarea de convencer a un escéptico Instituto Nacional de Cultura de que aquello era en realidad restos de la muralla de Lima, ya que según muchos libros de historia la muralla circundaba la ciudad excepto en el área del río, donde existían sólo tajamares o muros de protección para épocas de crecida. Luego de que documentos y excavaciones demostraran la autenticidad de la muralla, los proyectistas tuvieron que afrontar el problema opuesto, un sobre protector INC que muchas veces se opuso a determinadas tareas, retrasando la ejecución del proyecto.

Además, tuvieron que convencer al alcalde de que no se construyera una enorme fuente en el lugar, cuya humedad hubiera dañado la propia muralla (al final el alcalde construyó las fuentes en el impresionante Parque de la Reserva, que espero reseñar en este moleskine en un futuro). Sin embargo no tuvieron éxito en impedir la colocación de la llamada estatua de Francisco Pizarro, cuya escala monumental sobrepasa las proporciones más bien conservadoras del parque. Esto es una muestra de que aquí como en muchas partes, la intromisión política puede contravenir criterios técnicos.
EL PROYECTO
Con un area de 25 000 m2 y 6000 m2 de áreas verdes, el parque se desarrolla en dos plataformas, que dan cuenta del volumen de excavación entre ambos niveles de las mismas. Durante el recorrido, el usuario interactúa visualmente con los restos históricos y el paisaje fluvial.


El nivel superior balconea hacia el río y permite observar restos de la muralla y de antiguas edificaciones de vivienda. Partiendo de un jardín circular (que en un principio se había pensado como fuente) el espacio es una concatenación de pequeñas placitas zurcidas por una pérgola de madera que evoca la ligera arquitectura de la costa peruana.





El nivel inferior es una explanada desde la que se puede acceder a equipamientos complementarios al parque, como un restaurante y un pequeño museo. Es notable que a pesar del lenguaje contemporáneo elegido por los autores, la arquitectura no busca protagonismo sino se subsume al aterrazado.
Si bien el uso de taludes evoca a códigos arquitectónicos de muralla, la sobriedad en los edificios no cae en estilismos ni modas si no más bien escoge un vocabulario atemporal.



Este nivel es contiguo a la línea del tren, por lo que es posible gozar del espectáculo del paso del tren a la sierra.


 El tema del tren ha sido incorporado al parque con este lúdico elemento infantil. A su lado discurre el tren de verdad
El tema del tren ha sido incorporado al parque con este lúdico elemento infantil. A su lado discurre el tren de verdadLA ESTATUA DE PIZARRO
La estatua que hoy descansa en el Parque de la Muralla, fue realizada por el estudiante norteamericano Charles Cary Rumsey (1879-1922), representando a un conquistador anónimo.
En 1927 el alcalde de Trujillo, España (ciudad natal de Pizarro) la vio en un catálogo y le pareció que podría representar a Pizarro, por lo que encomendó a la viuda de Rumsey una copia de la estatua para su ciudad, de la que se hicieron dos copias más, una de las cuales llegó a Lima, siendo colocada provisionalmente en la Plaza Mayor. Son muchos los detalles de la estatua que no concuerdan con la imagen de los conquistadores españoles, pero lo más curioso es la enerdecida controversia entre quienes sostenían que no debía mantenerse la efigie del destructor del imperio incaico y otros, entre ellos Mario Vargas Llosa, que defendían su localización. Todo ello por una estatua que ni siquiera fue hecha basada en el Pizarro histórico, y que llegó al Perú sin haberle sido previsto un sitio de llegada.

PROYECTOS A FUTURO
Algunas críticas al parque han enfatizado la falta de un plan ordenador de áreas verdes a la hora de su ejecución y concepción. Creo que si bien esto es cierto, el éxito social del parque viene teniendo un efecto catalizador a su alrededor, el cual permitirá el desarrollo de planes futuros.
Luego de la construcción del parque de la Muralla, se construyó un parque contiguo llamado el malecón del río, que cuenta con una serie de atracciones infantiles. Adicionalmente, a los 400 m de área ribereña se piensan adicionar otros 2 km de parques.
 Vista del río Rímac y e nuevo Malecón del río, al lado del Parque de la Muralla. Foto cortesía J. Oviedo.
Vista del río Rímac y e nuevo Malecón del río, al lado del Parque de la Muralla. Foto cortesía J. Oviedo.Recientemente, se ha inaugurado un grupo de viviendas contiguas al parque, las que, al margen de críticas a su propuesta formal y espacial, constituyen un plausible ejemplo de recuperación social. En la Municipalidad Metropolitana de Lima, se ha concesionado un servicio de teleférico que saldrá dentro de un año desde este parque hacia la cumbre del remozado Cerro San Cristóbal a 1,500m de distancia y 400m de altura, el que constituye el cerro mirador y el punto geográfico más alto ciudad fundacional.


 Un teleférico unirá el río con el emblemático Cerro San Cristóbal, que hoy presenta un colorido que me evoca al Caminito de La Boca, en Argentina. Plano cortesía de J. Oviedo
Un teleférico unirá el río con el emblemático Cerro San Cristóbal, que hoy presenta un colorido que me evoca al Caminito de La Boca, en Argentina. Plano cortesía de J. OviedoQuizás, en el Perú no se cuente con los altos recursos económicos de otros países, ni el entorno urbano que permita audaces intervenciones, pero creo que el Parque de la Muralla es un interesante ejemplo de renovación urbana, restauración e inserción de arquitectura moderna en un contexto histórico.
VER TAMBIÉN
- PARQUES TEMÁTICOS
- Curitiba, Planeamiento
- Jardín de las Bellas Artes, Kioto, Japón (Tadao Ando)
- Millenium Park, Chicago, EEUU (Frank Gehry)
- Yoro Park y el destino reversible, Japón
- Parque de la Villette, París (Bernard Tschumi)
- Acuario Tempozan, Osaka
- Arequipa la ciudad y el río en el siglo XIX
- Asunción, Franja Costera
- Barcelona y el mar
- Lima y el mar
- Terminal marítimo de Yokohama
 Agradezco la valiosa colaboración del urbanista Mag. Arq. José Oviedo Lira en la elaboración de este post mediante textos, mapas y fotografías.
Agradezco la valiosa colaboración del urbanista Mag. Arq. José Oviedo Lira en la elaboración de este post mediante textos, mapas y fotografías.