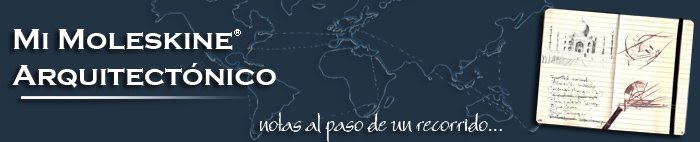En 1929, mientras en Barcelona se llevaba a cabo la Exposición Universal, en Sevilla se efectuaba la Exposición Ibero-Americana. El valor de esta exposición radica en su papel como catalizador de la modernización urbanística de la ciudad, a la vez que en la calidad de los pabellones participantes, presentando muestras de arquitectura ecléctica con rasgos mestizos e indígenas, nunca antes vistas en Europa. Al mismo tiempo, el carácter historicista de la exposición sevillana sirve para poner en contexto el contraste de la radical propuesta de Mies van der Rohe en el pabellón alemán de la feria barcelonesa.
CONTEXTO
Resulta llamativo que en 1929 España haya realizado dos exposiciones internacionales, la de Barcelona y la de Sevilla, en plena crisis económica mundial y con serias repercusiones en el país ibérico durante la dictadura de Primo de Rivera. En realidad, ambos acontecimientos fueron utilizados por este gobierno como pantalla para exhibir la modernización del país. Lo cierto es que Sevilla, es una ciudad históricamente ligada a las Américas, desde su rol en la expedición de Colón (aquél que gritó "¡tierra!" fue Rodrigo de Triana, un barrio sevillano al otro lado del Guadalquivir) hasta ser el lugar donde llegaban los galeones cargados de riquezas del Nuevo Mundo. Por esta razón la ciudad había estado intentando organizar una exposición entre España, Portugal y las ex colonias desde 1909, y por el mismo motivo repetiría otra exposición en 1992, a los 500 años del descubrimiento de América.
UBICACIÓN
Este exitoso evento repercutiría en el diseño urbanístico de la ciudad que, tras ser derribada su muralla circundante, necesitaba un elemento que lidere su crecimiento organizado.
La exposición se halla al lado del Guadalquivir, consolidando la expansión hacia el sur de la ciudad antigua e integrándola con el gran Parque María Luisa. Urbanamente se organizaba en una trama paralela al Paseo de las Delicias. Perpendicular a ésta se halla la Av. Rodríguez Caso, la cual culmina en la Plaza de España. El otro espacio público de importancia, la Plaza de América, se encontraba en el otro extremo de la exposición, también perpendicular al Paseo de las Delicias.
 Fotografía de Sevilla incluyendo el área de exposición. La foto ha sido girada 90 grados hacia el oeste.
Fotografía de Sevilla incluyendo el área de exposición. La foto ha sido girada 90 grados hacia el oeste.“La ciudad se extiende hacia el este a través de la Avenida Luis Montoto y la Ciudad Jardín, hacia el Sur a través del Porvenir, los Hoteles del Guadalquivir (Heliopolis) y la Avenida de la Palmera y hacia el oeste con los planes de arquitectos racionalistas sobre los terrenos de la Inmobiliaria Los Remedios. Junto a estas largas avenidas exteriores, se reforma el interior de la ciudad mediante ensanches como los acaecidos en Mateos Gago o la Calle Laraña, además de la Gran Vía Sevillana: La Avenida de la Constitución. El recinto de la Exposición abarcaba un total de 1.343.200 metros cuadrados, con un recorrido de dos kilómetros y medio.”


ANÍBAL GONZÁLEZ
El gran gestor de la Exposición fue el arquitecto Aníbal Gonzales, quien vino diseñando diferentes componentes urbano arquitectónicos de la misma, incluso décadas antes de su apretura oficial. Lamentablemente murió a los pocos días de la inauguración.
González imprimió a sus edificios un aire basado en el estilo mudéjar, a fin de dar a los pabellones españoles una imagen típicamente española. Esta apuesta por la tradición historicista contrasta con la arquitectura de vanguardia española, especialmente cuando 15 años antes Gaudí había asombrado al mundo con su impresionante Parque Güell. Pero si algo se puede respirar en la exposición sevillana, a diferencia de la vanguardia futurista de muchas otras exposiciones, es el aire de "monumental institucionalidad" que muchos pabellones buscaron transmitir, algo para lo que el eclecticismo fue un lenguaje predilecto, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial.
González cumplió en desarrollar edificios en un lenguaje regionalista, aunque eso le valiera la crítica de muchos de sus colegas españoles. Sin embargo, a su muerte, fue despedido en masa por la población sevillana.

EL PARQUE DE MARÍA LUISA
El gran espacio organizador de la exposición era el Parque de María Luisa. Es realmente un placer caminar a través de esta enorme y pintoresca área verde, en la que los árboles y los jardines alternan con fuentes de agua, glorietas y grupos escultóricos.


El parque ya existía antes de la exposición, ya que formaba parte de los jardines privados del Palacio de San Telmo, creados por el jardinero Lecolant. En 1893 la infanta María Luisa Fernanda de Borbón donó estos jardines a la ciudad, siendo posteriormente embellecidos por el francés Jean Claude Nicolás Forestier.
LA PLAZA DE ESPAÑA
Esta plaza, construida entre 1914-1928, es un proyecto de Aníbal Gonzales y se encuentra al inicio del Parque de María Luisa. Abarca una extensión de 50,000 m2, de los cuales 30,000 son área libre.
En el borde de la plaza se halla un largo canal de 515 m de largo y unos 15 m de ancho, atravesado por cuatro puentes en arco que simbolizan los antiguos cuatro reinos de España.
La segunda zona es una explanada junto al canal definida por una balaustrada.



La tercera zona es en realidad el impresionante pabellón, el edificio más imponente de toda la exposición.

Al llegar, impresiona el porte de este edificio que nos recibe, formando una semielipse, simbolizando el abrazo de España a las naciones participantes. Los extremos son rematados por dos altas torres de 74 m. Fue también muy agradable recorrer la extensa galería formada por arcos, un recurso común en las plazas de Iberoamérica y que no sólo definen una transición entre el espacio abierto y el público, sino que también ofrecen protección contra el sol o la lluvia.

La piedra rosada ricamente tallada en estilo barroco, contrasta con los ornamentos de azulejos y hierro forjado que adornan el pabellón.
Una anécdota es que la Plaza España aparece en la Guerra de las Galaxias, Episodio II. Aunque las imágenes fueron editadas digitalmente añadiendo unas cúpulas azules, la forma del pabellón es perfectamente reconocible .
LA PLAZA DE AMÉRICA
También es obra de Aníbal Gonzales, comenzada en 1913. Está definida por 3 edificios: el Pabellón Mudéjar (hoy el Museo de las Artes y costumbres Populares) y el Pabellón de las Bellas Artes (hoy el Museo Arqueológico).


ALGUNOS PABELLONES LATINOAMERICANOS
El pabellón de Chile de Juan Martínez Gutierrez, quien optó por una compleja agrupación de volúmenes, dominada por una torre. Destacó por su lenguaje vanguardista, en estilo Art Decó, adornado con motivos pre colombinos. Hoy es sede de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

El pabellón de Perú, diseñado por Manuel Piqueras Cotolí, se parece a los edificios republicanos de la Lima decimonónica. El estilo de este edificio fue llamado "neoperuano" por la inclusión de elementos típicos del arte prehispánico en el Perú, a pesar de que la fachada y los balcones dejan entrever la influencia española tan vigente en el Perú republicano. Por estas razones fue uno de los pabellones más comentados, dado el "exotismo" de su arquitectura, pero que a la vez que en cierto modo tenía familiaridad con la local. La delegación peruana exhibió una momia que con el tiempo se perdió y traspapeló, y que finalmente está en poder de la Universidad de Sevilla. Actualmente es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.

.JPG)
México apuesta por un pabellón simétrico, de planta octogonal superpuesta por cuatro alas diagonales, diseño de Ismael Amábilis Dominguez, trabajado en un historicismo regionalista con iconografía maya-tolteca, cuyas figuras icónicas destacan en su imponente fachada. El pabellón es hoy la sede del Vicerrectorado de Postgrado y Doctorado Universidad Hispalense.


El pabellón de Argentina, concebido por Martín Noel tiene la apariencia de una iglesia o una gran hacienda. Dominada por una torre que recuerda a un campanario y por un retablo principal, evoca a la arquitectura barroca colonial del siglo XVIII. Ese el el mensaje del proyectista, el tratar de resaltar el vínculo de la ex colonia con la Madre Patria a través de la arquitectura. Hoy acoge la escuela de danza.

El Pabellón de Colombia apuesta también por un lenguaje barroco, pero, a diferencia del edificio argentino, el arquitecto José Granados enfatiza el carácter simétrico de la construcción. Las torres en cúpula de la fachada delantera evocan el fervor religioso de la población, mientras que las de la fachada trasera, con techo a cuatro aguas, evocan la arquitectura de las haciendas cafeteras. Actualmente se encuentra aquí la Escuela Náutica.

La contribución de Brasil, concebida por Pedro Paulo Bernardes Vastos, es diferente a todos los anteriores de influencia hispana. Parte también de un patrón simétrico, pero el lenguaje brasilero, bajo la influencia portuguesa y holandesa, presenta suaves curvas onduladas, ventanas tripartitas y algunas circulares. Hoy acoge los Vicerrectorados de la Universidad Hispalense.

Muchos de los pabellones construidos tanto por España como por los países participantes han sido mantenidos o reciclados y pueden verse hoy, en buen estado. Al ver la riqueza en la decoración de algunos de estos edificios latinoamericanos, no puedo evitar pensar que en esta época México, Brasil y especialmente Argentina eran más ricos que muchos países europeos, aún en proceso de reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial y la plaga de influenza; o que Perú, Chile o Uruguay sobrepasaban de lejos la riqueza de países como Corea, Taiwán u otros en el Sudeste Asiático, algunos de los cuales son hoy potencias económicas.
* Para mayor información recomiendo este blog sobre la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 1929, por
ACTUALIZACIÓN
(Gracias a la Arq.Natalia Barreda Domínguez por el material enviado)
Cuando visité la Plaza de España, unos años atrás, me dio mucha pena comprobar que no se hallaba en buen estado, y que muchos elementos estaban abandonados.
Por tanto, me da mucho gusto que este importante espacio público ha sido recuperado para la ciudad.

Se han recuperado 20 farolas de cerámica que siguen el modelo original de Aníbal Gonzalez, 220 m de balaustrada y detalles de pavimento original. Se han repuesto otras 16 farolas originales y 22 bancos, se ha peatonalizado la Av. Isabel la Católica y se ha restituido el servicio de barcas por la ría ( Fuente: Diario de Sevilla, 14/10/2010). ¡Enhorabuena!
VER TAMBIÉN
- EXPOSICIONES UNIVERSALES
- Exposición Universal de París, 1889
- Expo Barcelona 1929. Pabellón alemán. (Mies van der Rohe)
- Expo 1970 Osaka, Japón. Kenzo Tange y otros
- Expo 1982, Sevilla, España. Puente Alamillo (Santiago Calatrava).
- Expo 1998, Lisboa y Pabellón de Portugal (Álvaro Siza)
- Expo 2005 Aichi, Japón. Aspectos Urbanos
- Expo 2005 Aichi, Japón. Pabellones Internacionales
- Expo 2010, Shanghai, China. Aspectos Urbanos.
- Expo 2010, Shanghai,China. Pabellones Internacionales